Por: S.C. Ruiz

Mientras el mundo giraba, apartado de todo interés globalizante o desarrollador, en un rincón perdido entre lluvias torrenciales y orquídeas parasitarias que se regodean en los árboles fluviales en selvas tropicales amarillas y verdes. El mundo de la familia Balanta cambiaria para siempre, sin saber lo que ahí afuera sucedía, todo estaba por darse sin que lo supieran, gracias a una mala pesca, un pescado que habla, un caimán mudo que canta vallenatos, un río demasiado claro de aguas diáfanas y una podrida cena en una noche de luna llena; una melodía perdida en el tiempo que clama por la piel del hombre.
En las cuencas del Río Magdalena el pequeño Carlos Balanta, sería el primero en darse cuenta, de que nada sería igual, nunca más. Con tan solo doce años, delgado como las sombras, de cabellos chinos y muy cortos, de color negro y chiroso, de tez morena y con unas manos extremadamente grandes, de labios pronunciados y rosados, de ojos negros muy expresivos y de una sencillez casi que utópica, amante del corozo de palma y del ñame en sopa con queso, el famoso mote; ya sabía diferenciar por el olor y el color de las escamas la edad de los peces hijos del río. En ocasiones suele ser difícil saber cuál tiene la carne más suave al paladar, al igual que al ver el lomo de las babillas y los caimanes, si eran hembras o machos, si eran de fiar o no; se acercaba a menudo a las orillas del Magdalena, no a pescar, solo a escuchar el hablar del río. Todos decían que estaba un poco loco, en ocasiones se le veía hablándole, como si le contara cosas. Su padre, un viejo sabio de las cuencas del río, Petronio Balanta por nombre al igual que el padre de su padre; le contaba historias de mundos lejanos, de gente a los extremos del mundo, que hablan diferente, que piensan diferente, que se ven diferentes, que son diferentes.
No tenía muchas posesiones, constantemente este pensamiento le atormentaba las noches en su pequeña casucha a las afueras del palenque, a lo que miraba el librero artesanal que había construido con la madera proveniente de las palmas que crecían sin parar en la parte trasera de la casa, en un pequeño patio abierto. Un librero que constaba de un total de sesenta y tres novelas, cuarenta y cinco poemarios, diez cartas escritas por su puño y letra, una enciclopedia científica roída y vieja, uno que otro ensayo filosófico, uno que otro tratado para el alma, una Biblia heredada de su madre, un Corán, del cual había olvidado su procedencia y tres recetarios de cocina, en los que destacaban como sus principales platos el pescado, el plátano verde, la yuca y por un extraño caso, el sapote y el corozo.
Muchos pensaban que era un gran intelectual de pueblo, otros, que era un gran charlatán; pero siempre concluían que era un muy buen orador. Le encantaba sacar a su hijo en ocasiones del pequeño palenque en el que vivían, Tadó, para llevarlo a pasear a la ciudad, hasta Santa Marta o incluso a Cartagena de Indias, a comprar pequeños librejos viejos de segunda mano en las ventas de pulgas y en las librerías móviles de los parques frente a la alcaldía y la gobernación. Gozaban de pensar en cómo meter más libros en ese librero que ya no daba para más, visitaban a los franceses del parque central, a los italianos de la rotonda y a los libaneses de los puestos de comida.
A doña Lidia no le gustaba que dejaran la labor por irse a buscar libros disparatados o aventuras infantiles, como muchas veces gritaban antes de partir, constantemente peleaban ella y Petronio, como toda madre que se preocupa de su hijo, de su marido, de la casa, de los cotidianos; quería que dejara de meterle ideas en la cabeza de un mundo ahí afuera, de las bellezas que entre paginas se veían en el mundo intangible de la imaginación. Pero era inútil, era imposible parar su deseo de conocimiento, de buscar lo que se oculta en la espesura de la realidad.
El joven Carlos reparaba todo lo que pudiese ser reparado, reparaba incluso lo que funcionaba perfectamente y lo dejaba funcionando aún mejor. Se propuso hacer del río un hogar para todos, tanto para los habitantes de Tadó como para los propios animales que viven en las cuencas y sus aledaños. Pero esa mañana, aunque decidido a lograr su cometido, todo sería muy diferente; tenía que ir primero al río a pescar, acompañar a su papá, pero la noche anterior se desveló leyendo un viejo libro de cuentos de un argentino que siempre veía doble. Su padre no acostumbraba a levantarle, no le gustaba que le acompañara a pescar, prefería que se quedara leyendo en casa y ayudando a su madre con los deberes del hogar; no quería que fuera pescador, que terminara amando la atarraya, la playa, la arena, la sal o el sol.
Pero el pequeño Carlos, no quería ser pescador, solo amaba el río, amaba las aguas frías de la mañana, y amaba ir a pescar con su padre, para seguir escuchando el río y escuchando las historias de su padre; solo quería pasar tiempo aprendiendo de las aguas frías del caudaloso cuerpo acuático de dulces aguas y de sus pescados, que en ocasiones sentía que le hablaban muy directamente. Pero nada sería igual, sin saberlo, nada podría volver a ser lo que era antes; se despidió de su madre y salió corriendo con el pan entre los dientes, agarrando la mochila como fuera, montándose en la bicicleta, con un short amarillo fluorescente y una camiseta esqueleto blanca reluciente, descalzo como de costumbre al fondo gritaba Lidia que no se fuera sin las tres punta’, que el camino le iba a lastimar los pies.
Corrió sin detenerse, agarro la bicicleta como pudo y pedaleo con firmeza, sin importar la trocha que siempre le evitaba andar a cualquiera. Como si las verdades de un maligno futuro, se le paro el chisme de que su padre estaba mal por obra de la voz pasajera del viento, un nerviosismo se adueñó de su corazón y las manos empezaron a sudarle frío, como un tempano de hielo; que se relame los labios y un vacío le carcome las entrañas. Ve la espesura moverse con rareza, que la brisa no es la misma, que suena diferente al golpear la ráfaga de viento con las hojas de los juncos y de los palos viejos, que todo cruje, que todo se rompe, pero nada se cae; llegando al río solo ven las piedras, no hay rastro de su padre, de la atarraya, de las pitas, de la caña, de la chalupa ni de los tres baldes roídos por el tiempo y el exceso de uso. Como si fuera poco, los vientos siguieron siendo rebeldes y golpearon al pobre Carlos aún más fuerte, como si le quisieran guiar, como si le quisieran mostrar la verdad, la realidad oculta; acercándose al río, sintiendo las aguas, con amor y a su vez con incertidumbre le pregunto qué pasaba, y donde estaba su padre, como esperando respuesta inmediata por unas lágrimas que le brotan por mera naturaleza de saber que estaba por pasar lo peor, cayendo al torrente frío, como sabiendo que las tragedias llegan sin avisar.
– Se lo llevo. Sabía que iba a estar pescando. Hace poco lo agarro…

Sobre el Autor:


Columnas recientes
Busca Columnas por Autor



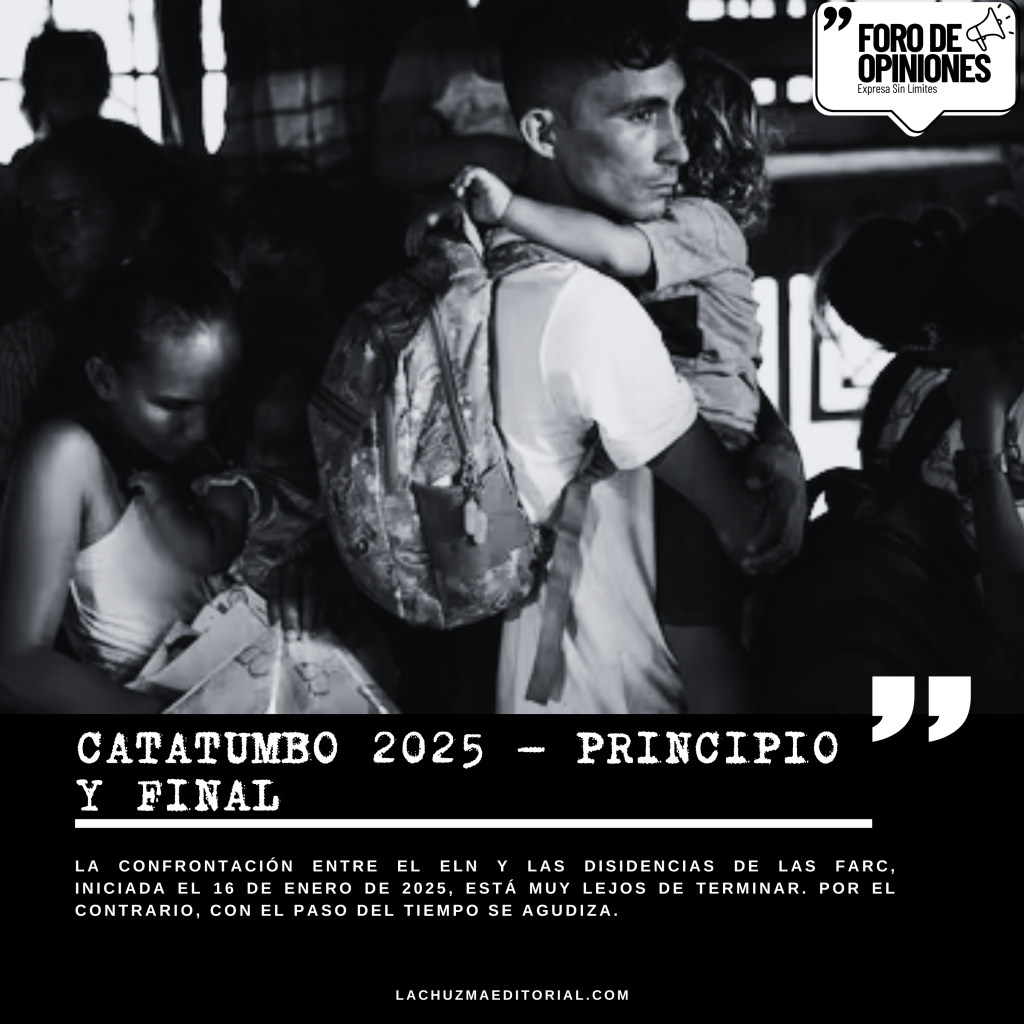


Deja un comentario