Por: Margeth Curiel

«Fueron tantos mis intentos fallidos de protegerte, que aún con cadenas te até, y me até a ti, aún sabiendo que esto nos destruiría a los dos y que probablemente nadie podría sacarnos de allí.
Luché, con mis fuerzas lo intenté. Al principio solo cuidaba de ti, creyendo que podía… ¡Jajaja! ¡Qué irónico! Terminé descuidándome a mí, tanto que contigo me comencé a destruir.
Te encontré desnudo y en vez de vestirte, tiré mis vestidos también. Estabas perdiendo la vista… Pero fui yo quien decidió cubrir sus ojos para no ver. ¿Cómo pretendía guiarte si mis ojos yo misma los había velado? ¿Cómo pretendía sacarte de aquel abismo al que estabas cayendo si contigo me encadené?
Descendiendo al precipicio, justo a punto de teñir aquel suelo de carmesí, un destello de luz traspasó mi venda, el viento que corría en contra de aquella caída se detuvo por unos eternos segundos. Era tan hermosa aquella luz que mis ojos por fin recordaron que había algo más que aquella densa oscuridad. Anhelé que el tiempo jamás volviera a avanzar, sentía algo de paz, pero el viento corrió de nuevo y la inminente caída estaba cada vez más cerca.
Quería sostenerme de algo… De alguien, pero estaba tan atada a ti, las cadenas no te detenían; tú hallabas la forma de soltarte y dañarte, tu herida cada vez era más profunda, pero tu ceguera no te permitía ver; sin embargo, yo seguía atada a ti. Tu sangre teñía mi piel desnuda y sucia, desde mi interior una voz susurrada pero tan fuerte, tan firme, me dijo: -«Es tiempo de quitarte la venda, abre esos grilletes que te atan a él», pero ¿cómo? Tengo mis manos atadas, no puedo quitarme la venda. De repente, el viento sopló más fuerte y quitó con fuerza aquel velo, podía ver. Era deplorable aquel panorama, devastador, no había fuerza humana capaz de detener este trágico final.
Instantes antes del impacto grité en auxilio, las cadenas que me ataban se soltaron y pude sostenerme de una fuerte rama, pero tú… tú seguías cayendo, estabas tan ciego. Grité para que oyeras y quizá despertaras, pero tapaste tus oídos. No pude hacer más por ti. Mis brazos débiles y heridos, mis piernas lastimadas y frágiles, comenzaron a buscar la manera de subir por aquel abismo. Estaba rocoso, con espinas, el sol era abrasador, pero estaba determinada a salir de ese lugar de muerte.
La sed me debilitaba, mis entrañas anhelaban comer, ya no tenía fuerzas. Fue entonces cuando me detuve por un momento y con mi último esfuerzo grité, pero no salió sonido alguno, fue un silencioso grito desgarrador. Pensé que sería mi fin, creí que moriría ahí, sola, débil, desnuda, herida, con sed. Los cielos se oscurecieron, la esperanza de salir de ahí era cada vez más reducida.
De pronto, y para mi sorpresa, una tormenta se desató. Los silbidos del viento eran tan fuertes que sentía que iba a enloquecer. Ese mismo viento recio me empujó a una especie de cueva de aquella montaña, y el agua que caía del cielo refrescaba y lavaba mi cuerpo, me limpiaba y saciaba mi sed. Era increíble, ¡qué tanta vida pudo traerme esta embravecida tormenta!»

Apoya a nuestros escritores donando en el siguiente link de VAKI:
Descarga la columna a continuación:
Sobre la autora:

Columnas recientes
Busca columnas por autor



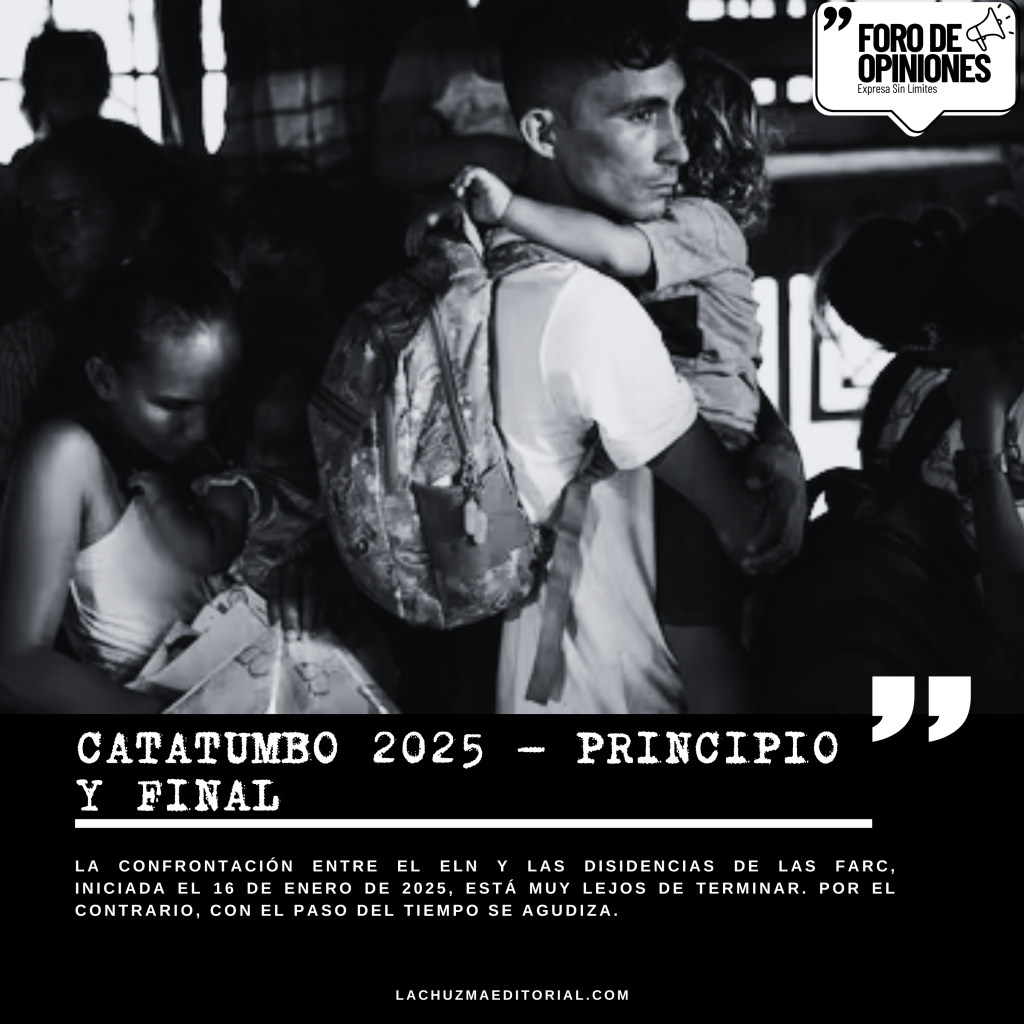


Deja un comentario